Tras décadas de silencio, la historiadora Carmen Guillén arroja luz al organismo franquista encargado del adoctrinamiento moral de las mujeres caídas (1941-1981). El Patronato de Protección a la mujer apuntaló su labor sobre cuatro pilares: trabajo y oración para redimir; disciplina y castigo para adoctrinar. En el cruce de intereses entre Iglesia y Estado, la doctrina católica sirvió para legitimar este control femenino. Miles de mujeres de todas las edades, procedencias y contextos socioeconómicos fueron entonces condenadas sin delito y encerradas sin juicio en nombre de esa moral. Bajo un disfraz de caridad se ocultó una realidad llena de abusos, trabajos forzados, robo de bebés y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Para saber más:
Berna González Harbour: Redimir y adoctrinar: cuidado con perder la virginidad
"Un consejo para los que sienten nostalgia del franquismo, los que cantan el Cara al sol en las discotecas al amanecer o se sienten atraídos por las tentaciones del pasado: lean el libro de Carmen Guillén y se les quitarán las ganas. Salvo que sean ustedes muy, muy malas personas".











.jpg)








.jfif)

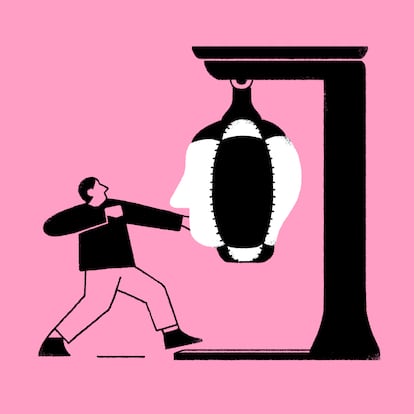




.jfif)




